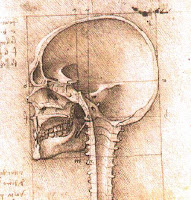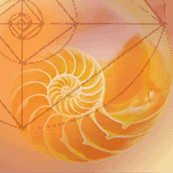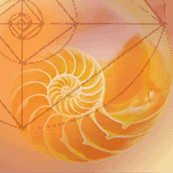
Siguiendo la mera lógica del devenir, podríamos aventurarnos a suponer que el concepto tradicional de verdad se abstrae del mundo del devenir para llegar a ocupar un lugar que no pertenece a ningún individuo del género humano: la verdad es impersonal, fría, demoledora, incondicional. A nadie pertenece y solamente se participa de ella. Tiende a ocupar los puestos propios del vacío, allí donde la materia se disipa y el concepto se hace cada vez más general y abarcador.
Por su propia naturaleza, la verdad mantiene relaciones muy estrechas con el dogmatismo. La actualización de una posición, de una tesis, por sí misma, implica un enfrentamiento, un lugar de escisión, una determinación. La determinación, a su vez, excluye, para ser ella misma, sus contrarios o sus desemejantes. Es la conclusión a la que Platón llega en El Sofista: también el no-ser existe en la forma de la diferencia. De esta definición negativa de diferencia extraerá Deleuze las consecuencias de la concepción platónica de la Idea como Identidad, que trata el simulacro como deficiencia frente al patrón, modelo o norma de la idealidad.
Ahora bien, la posición de la antítesis, y sólo ella en cuanto es la diferencia de la tesis, es la que completa el círculo donde el dogma deja de ejercer su violencia para devenir una parte necesaria pero insuficiente de la relación; su necesidad y su insuficiencia permiten que se abra el espacio de la crítica, el movimiento y el acontecer; solo en esta estructura se hace posible el diálogo, y con ella a un tiempo se incapacita la posibilidad inmediata de la verdad: pues si solamente es posible la verdad en cuanto tesis absoluta (síntesis como tesis, en Hegel), cualquier estructura de apertura o de indefinición, que por otro lado es la propia del diálogo, estará sometida a los períodos propios de revisión del contenido que son el mismo acontecer de la discusión; de ello se extrae la naturaleza de la verdad: no puede existir crítica ni diálogo en una tesis total, pues ella misma es la suficiencia y la perfección, y por lo tanto, no necesita de ningún oponente.
La tesis trata de llenar todo el espacio posible, y al llenarlo, lo que en realidad hace es agotar su contenido en su propia suficiencia, pues al vetarse la génesis del movimiento que permite el pensamiento también se detiene todo ser, todo acontecer: por eso el motor de Aristóteles es inmóvil; pero ya sabemos que la vida se caracteriza más bien por su movilidad que por su inmovilidad.
Por eso la otra conclusión donde se produce el vaciamiento del contenido de la verdad es en la forma lógica de la misma; las únicas verdades evidentes del mundo, sujetas a su propia lógica, independiente de la materia y el movimiento, son las tautologías. Las tautologías, sin embargo, no informan de nada y se agotan en ellas mismas.
Así, pues, estos son los caracteres que de este concepto de verdad se nos revelan: inmovilidad, dogmatismo,vaciamiento, suficiencia, vacuidad. La verdad se eleva sobre todos los hombres y todos los entes vivos, e incluso sobre los inertes, adquiriendo el grado de leyes: en su soledad trascendental, su último remedio es adularse a sí mismas, mirarse en el espejo de su perfección. Tal ha sido durante siglos la idea de un Dios que, incapaz de hacer participar en el mismo grado de perfección a las criaturas contingentes que quiso crear, su propia felicidad consistía en el eterno ensimismamiento.
Esta es la raíz pura de los dogmatismos; la convicción no puede permitir la crítica en la medida en que tal crítica supone un ataque directo hacia el edificio en el que está sustentado. Si entendemos por religión el concepto tradicional de la misma, como un entramado de normas indiscutibles bajo las que el creyente no puede posicionarse sino adaptarse, y si entendemos, por el contrario, la filosofía a la manera de los sofistas, como un espacio en el que su validez viene dada ya por el movimiento de las tesis y las antítesis, no cabe duda de que sólo podemos inclinarnos por la segunda posición como educación.
Solamente la incertidumbre genera movimientos que pueden configurar nuestra existencia en cuanto que nuestra. La imposición del fantasma de la idea no significa tampoco afirmar un perpetuo relativismo, sino sólo confirmar que el camino de la verdad no puede ser el camino de la tesis solipsista; al contrario, entrevemos que la verdad ha de ser en todo caso dialéctica, que quizás se halle dispersada en el movimiento mismo, que al menos, si no queremos afirmar la absoluta inocencia del devenir, podemos pensar en un entramado más complejo que el que la tradición platónica nos ha legado como definitivo.
 Los antiguos escépticos inventaron el gran término de epoché, para demostrar la abstinencia en el juicio, su renuncia a tomar partido por una forma concreta de comprender la realidad. Aunque esto a su vez fuera otra forma de considerarse frente a ella, no cabe duda de que tal forma consiste en una no-forma, y que por lo tanto los escépticos estuvieron lo más cerca posible de alcanzar el estado de suspensión del juicio que la razón humana puede lograr.
Los antiguos escépticos inventaron el gran término de epoché, para demostrar la abstinencia en el juicio, su renuncia a tomar partido por una forma concreta de comprender la realidad. Aunque esto a su vez fuera otra forma de considerarse frente a ella, no cabe duda de que tal forma consiste en una no-forma, y que por lo tanto los escépticos estuvieron lo más cerca posible de alcanzar el estado de suspensión del juicio que la razón humana puede lograr.