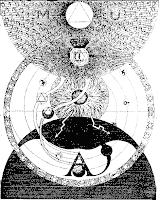“No hemos alcanzado nada, porque nos hemos olvidado de ser Todo”. Así habla Emanuele Severino, uno de los filósofos más originales con los que nos podemos topar en esa marisma casi homogénea de la filosofía contemporánea. La propuesta de Severino adquiere una radicalidad insólita al tiempo que demuestra una creatividad poco común entre los filósofos de nuestra época.
“No hemos alcanzado nada, porque nos hemos olvidado de ser Todo”. Así habla Emanuele Severino, uno de los filósofos más originales con los que nos podemos topar en esa marisma casi homogénea de la filosofía contemporánea. La propuesta de Severino adquiere una radicalidad insólita al tiempo que demuestra una creatividad poco común entre los filósofos de nuestra época.Con especial atención al problema del lenguaje y a la idea moderna de que el sentido profundo de las palabras hay que buscarlo en sus raíces, Severino toma de Heidegger el método y de Nietzsche uno de sus mayores descubrimientos, el concepto de voluntad de poder, al mismo tiempo que se enfrasca en la problemática actual del nihilismo; pero todo ello fuera de las coordenadas de los autores contemporáneos, fuera de las habituales soluciones y alternativas a la pregunta que el nihilismo nos formula.
Lo que hace de la propuesta filosófica de Severino algo inverosímil es sin embargo lo que mayor valor le da a su filosofía: la consideración de que la antigua tesis del devenir de las cosas no es algo patente, sino una mera fe que ha consolidado las entrañas del pensamiento filosófico de Occidente. Con esa fe en el devenir ha crecido la semilla de la locura en Occidente, al elegir el camino de la noche de Parménides, el autor que siembra ambas semillas, la de la locura (el camino de la noche, que ha sido la elección de Occidente, y que se centra en la tesis de que los entes no son), y el de la Alegría (camino por cierto nunca seguido por ninguna cultura conocida, pues tampoco Oriente ha tomado la opción correcta).
La idea de que los entes salen de la nada y vuelven a la nada: para Severino ésta es la idea que ha guiado el pensamiento de Occidente, en la forma de suponer como evidencia lo que es meramente una fe; una evidencia que se quiere evidencia, porque- y he aquí el enlace inmediato con el nihilismo- esa suposición permite la voluntad de dominio sobre los entes, su apropiación por el hombre que en la época contemporánea- y he aquí de nuevo su terreno común con Heidegger- viene representada por el predominio de la ciencia y de la técnica.
Severino da un paso más atrás en la búsqueda del “corruptor” de la civilización: si para Nietzsche era Sócrates y para Heidegger Platón, Severino se sitúa en Parménides como el pensador ambiguo que de forma indirecta introduce una sospecha que en Empédocles ya es completamente obvia: para Severino la tarea de Empédocles es enorme, pues debe admitir la eternidad del mundo al tiempo que la evidencia del devenir de los entes. El camino de la Alegría predicado por la inmutabilidad del mundo se ha abandonado ya demasiado pronto, en la forma de un niño no nacido.
Es fácil considerar el problema con el que se enfrenta Severino, parecido al de aquellos griegos que pretendían negar el movimiento. Pues no otra cosa hace Severino; su propuesta es atractiva en la medida en que aparece como cuasi imposible. La tesis retorcida de Severino es considerar el devenir como una fe; pero lo que hace Empédocles no es sino escribir la gran verdad del mundo que al hombre ya siempre debe haberle parecido como una evidencia; no es que se haya construido una fe como si fuera una evidencia, sino que la evidencia como tal es insoslayable.
De vuelta a los inmutables y eternos, y a la pretensión de que todas las cosas están unidas en un Ser absoluto y pleno, sin orificios, a Severino le toca demostrar que el devenir de las cosas es un pensamiento no probado en beneficio de aquel que parece completamente improbable: la verdadera fe es aquella que quisiera esconder una verdad primigenia bajo la excusa de su ocultación por una demasiado humana voluntad de poderío.